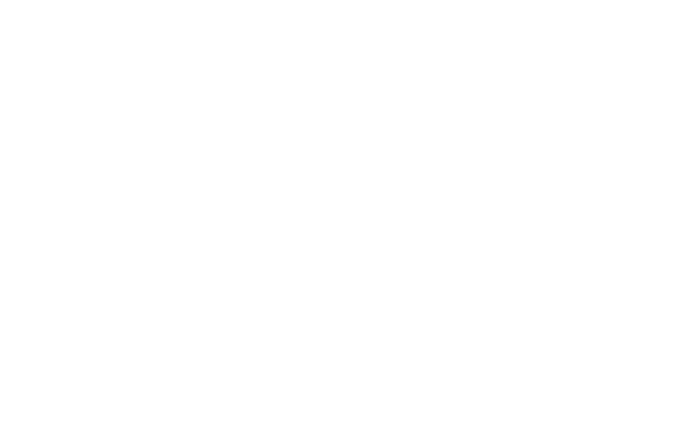¿QUIÉN TEME A ÉL?
No debería haberlo hecho. Había querido demostrar a su madre y a sí mismo que podía dormir con la luz apagada, y ahora se daba cuenta de su error. Pero ya era demasiado tarde.
Le había despertado el chirrido proveniente de la puerta de su armario ropero al abrirse. Había abierto los ojos y allí estaba. Perfilado en la oscuridad del armario, confundiendo su silueta con las sombras de sus ropas y juguetes.
Sus ojos ya se habían acostumbrado a la falta de luz cuando aquel boceto de ser humano cobró vida y salió a la habitación.
Entonces fue cuando vio aquel enorme hacha entre sus manos y escuchó su entrecortada respiración, cortante y profunda, que parecía resonar, como el eco, dentro de su mente.
Él existía, no era una ilusión, ni un sueño como su madre decía. No era ningún producto de su mente, estaba allí, junto a su cama, esperando que hiciera algún movimiento para dejar caer sobre su cuerpo aquella hacha mortal.
Si tan solo pudiese encender la lamparilla de la mesilla de noche… Si fuera capaz todo sería diferente, con la luz encendida Él nunca aparecía. Y él lo sabía, pero había querido demostrar que no le tenía miedo, que ya no era ningún chiquillo asustadizo, había cumplido ya los doce años y no temía a los monstruos que acechan en la oscuridad.
Que no le temía a Él.
Pero era tarde para darse cuenta de su error.
Y Él había ido a recordárselo.
Sin moverse demasiado miró hacia la lamparilla deseando que se encendiera, si lograra hacerlo, en el armario sólo habría ropa y juguetes, y él estaría a salvo.
Él le sonrió en el momento en que volvió la cabeza y sus miradas se cruzaron. Sus ojos parecían brillar dentro de las hundidas cuencas. ¡Qué ojos tan grandes tienes! -pensó sin poder apartar la vista de su rostro. Las aletas de su nariz parecían palpitar en el centro de su cara al ritmo de aquella respiración que lo llenaba todo.
¡Que nariz tan grande tienes! -pensó desviando la vista a su boca torcida en una sonrisa. Sus dientes eran largos y afilados, agudos como los de un lobo, y sin duda mucho más mortíferos.
¡Qué dientes tan grandes tienes! -pensó encogiéndose bajo las sábanas, que en ese momento eran la única protección con la que contaba frente a Él. Sus músculos se tensaron bajo la tela esperando una orden de su mente para actuar, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que su mente dejara de recitar partes del cuento de caperucita roja y él pasase a formar parte del reparto como la abuelita en el estómago de el lobo.
En el estómago de Él.
Tomó aire y retuvo el aliento saltando como un resorte hacia el interruptor.
Él actuó con la misma rapidez, lanzando el hacha en busca del pequeño brazo, esgrimiendo una triunfal sonrisa y jadeando con mayor fuerza aún.
La luz se encendió justo cuando el filo lamía su piel. Nadie había en la habitación, estaba solo, con la certeza que dentro del armario tampoco había nadie, no había nada, salvo sus ropas y juguetes. Se acurrucó entre las sábanas frotándose el brazo allí donde había sido tocada por su arma. Tratando de ignorar la cálida humedad que se había esparcido por su pijama momentos antes, gimiendo en silencio contra la almohada, sabiendo que esta vez se había salvado de Él. Sabiendo que ahora podía dormir con la luz velando sus sueños, pero seguro de que Él había estado junto a él, que había vuelto para demostrarle quién mandaba sobre quién. Y para recordarle que nunca sería libre, que le pertenecía para siempre Luis despertó momentos antes de que sonara el despertador que tenía en la mesilla. Se pasó la mano por la cara pegajosa a causa de las lágrimas y se arrascó la pierna que se le había quedado dormida. Tenía el pijama pegado a la piel, y estaba sucio igual que las sábanas. Se había meado encima y a su madre no le iba a sentar nada bien.
Apagó la luz de la lamparilla, que había permanecido encendida toda la noche, sin apartar la vista de la puerta del armario la cual permanecía abierta como una enorme boca que en lugar de dientes mostrara camisetas. Él no estaba en el armario. Ya no, ya casi eran las ocho y cuarto de la mañana y la luz bañaba la habitación.
Pero había estado allí.
Se miró el brazo y no tenía marca alguna allí donde el filo de su hacha le había tocado, suspiró aliviado y se sentó en la cama justo en el momento en el que el despertador con forma de gallo llenó la habitación con sus estentóreo “kikiriquiiiiii…”. Hizo callar al animal y se levantó. Tenía que pensar algo para decirle a su madre con respecto a la fuga que se había producido durante la noche en su cama.
No podía decirle nada sobre Él, sería inútil, ya había intentado muchas otras veces explicarles quién era y lo que quería, pero sus padres no podían creerle, eran adultos, y tenían que negar que tenían también miedo de Él. Decían que sólo eran pesadillas, simples sueños, pero no lo eran, claro que no lo eran, lo había comprobado esa misma noche y el resultado casi acaba con su vida.
Tiró de las sábanas y las arrebujó contra su pecho arrastrándolas a la cocina, las dejaría en el cesto de la ropa y hablaría con Yaya, con suerte las sábanas estarían limpias al día siguiente y mamá no se daría cuenta de nada.
El nombre verdadero de Yaya era María Sanjuan, la hermana de la abuela de Luis. María cuidaba del niño y ayudaba a Sandra, la madre del muchacho, en algunas faenas del hogar; se había quedado viuda a los pocos años de matrimonio, y jamás había tenido hijos, Sandra era la única familia que le quedaba desde que murió su hermana, de manera que ayudarles era su único placer.
Yaya vivía en la casa de enfrente a la suya, separados por la carretera que cruzaba la calle. A Luis le encantaba su casa, siempre parecía estar en penumbras y la decoración era estilo antiguo, como las casas señoriales de las películas americanas que veía por la televisión. El aire allí dentro no parecía correr y siempre llevaba en el aroma de las rosas que Yaya cultivaba en su jardín, con cuyos pétalos fabricaba perfume.
-¿Quieres más cacao? -preguntó desde la cocina.
Luis contestó con un gruñido dejando escapar entre los dientes migajas de bizcocho que aterrizaron sobre la mesa.
Ella salió de la cocina con un humeante tazón entre las manos. Yaya era muy mayor, aunque nunca le había dicho su edad, tenía la cara llena de arrugas. “Una arruga por cada recuerdo”, solía decir ella. Luis pensaba que Yaya estaba llena de recuerdos.
-Toma -dijo dejando la taza sobre la mesa, junto al plato con los restos del bizcocho que había cocinado- bébetelo pronto, antes de que se enfríe. Las sábanas estarán secas dentro de poco. Por esta vez mamá no se va a dar cuenta, pero más vale que tengas más cuidado la próxima vez.
-Yo no quería hacerlo Yaya -replicó bajando la cabeza- pero Él volvió anoche, y…
-¿Le has dicho algo a tus padres? -preguntó sentándose junto a él en el sillón.
-No -contestó mirándola a los ojos- creen que son pesadillas. Pero no lo son. -El niño se echó a llorar y ella le abrazó.
-Creo que tengo lo que necesitas -susurró cuando el niño dejó de llorar- tienes que enfrentarte con Él, no puedes huir y esconderte para siempre, y cuanto antes dejes de temerle, mejor será. - La mujer se quitó el colgante del cuello y se lo tendió.
Contempló el colgante que Yaya le ofrecía. Era de oro, al igual de la cadena y su forma era sumamente simple, un ojo metido dentro de un círculo. El ojo era en relieve y se podían distinguir las partes del mismo.
-Él es solamente una fantasía siempre que tu creas realmente que no existe, si no es así es tan real como lo eres tú. Eso es lo que tienes que grabar en tu mente, que Él no existe, y que por lo tanto no puede hacerte daño. El colgante te lo recordará -el iris dorado parecía estar observándole mientras Yaya hablaba desde el centro del ojo- cuando lo lleves puesto sabrás que es una creación de tu mente, y que no puede hacerte nada. Una vez que estés convencido de ello, ya no necesitarás el collar. -La mujer le ayudó a ponérselo en torno al cuello y le susurró- Yo le vencí hace muchos años, el colgante me lo regaló Ángel, mi marido antes de morir, para que me enfrentara a Él, sin su ayuda posiblemente no me atreviera a levantarme de la cama.
Los días siguientes a que Yaya le diera el colgante no pudo conciliar el sueño. Las palabras de la anciana se repetían una y otra vez en su cabeza. Tenía que enfrentarse a Él. Pero tenía demasiado miedo para hacerlo.
Cada vez que cerraba los ojos y su mente comenzaba a mecerse entre los brazos del sueño, la sensación de ser observado le despertaba.
Él estaba dentro de la habitación.
Yaya despertó con la misma sensación que el chico.
Todo estaba tranquilo. La luz de las farolas de la calle se filtraba a a través de las cortinas, llenando la habitación con los claroscuros de la noche.
Se desperezó estirando los brazos mientras se sentaba al borde de la cama. Tenía la boca seca, y esa noche no había tenido la precaución de haber dejado un vaso de agua en la mesilla de noche, antes de acostarse, como solía hacer.
Algo en su interior le impulsó a levantar los pies.
Él estaba debajo de su cama.
Alzó los pies echándose hacia atrás con los ojos desorbitados y el miedo dominando sus impulsos. Escuchó un crujido en la habitación continua, el sonido de un coche que pasó frente a la casa con el ronroneo de un gato, era como si su sentido de la audición hubiera sido ampliado considerablemente, parecía ser capaz de captar todos y cada uno de los sonidos de la casa. Incluso el sonido de la respiración del ser que había bajo su cama.
Él estaba allí, había vuelto.
“Tranquilízate”, se dijo apretando el camisón fuertemente, allí donde había llevado el colgante durante años, “no me vas a decir ahora que tienes miedo. Sabes perfectamente que debajo de la cama no hay nadie.” Salvo Él.
Alargó la mano hacia la mesilla de noche recordando las palabras del niño.
“Con la luz encendida todo es distinto, Él no viene.”
Apretó el interruptor y nada cambió. La lamparilla no se encendió. “La bombilla se habrá fundido”, se obligó a creer, “tu eres adulta y no tienes miedo de la oscuridad, sabes perfectamente que Él no existe realmente”, mintió.
Dejó caer sus pies al suelo y se calzó una de las zapatillas, estaba jadeando.
-Debajo de la cama no hay nadie -dijo en voz alta. Sus palabras sonaron temblorosas.
Calzó el otro pié en la zapatilla correspondiente apretando la tela del camisón. Se quedó un momento sentada en el borde de la cama, sus manos en el pecho, apretando el camisón todo lo que sus fuerzas le permitían. Las piernas temblando, colgando hasta el suelo donde reposaban los pies dentro de sus zapatillas. Su respiración resonó por toda la habitación y sus ojos brillantes escrutando la oscuridad se llenaron de lágrimas. La garra del terror se había cerrado en torno a su estómago apresándolo con una fuerza hasta entonces desconocida. Tomó sonoramente una bocanada de aire y se levantó. Le costaba respirar, como si el aire rasgara sus pulmones clavándose por aquellos lugares por donde pasaba, como un puñal de terror.
Miró a sus pies, los ojos de plástico de las zapatillas con forma de foca blanca, que David le había comprado en las Navidades, le devolvieron la mirada.
-No hay nada debajo de la cama -casi gritó.
Algo se agitó bajo el colchón y expulsó una mano que se agarró a su tobillo con fuerza.
Ni siquiera gritó, ni siquiera tubo que llevar las manos allí de donde procedía el dolor, sus manos ya estaban en el pecho, cerradas con toda la fuerza de la que era capaz de emplear. Él estaba allí, y había ido a por ella. Una respiración profunda y entrecortada ocupó la habitación. Yaya la confundió con la suya al desplomarse sobre la alfombra persa del suelo. Un pie quedo libre de su prisión y los ojos de la foca contemplaron como Él salía de debajo de la cama y se marchaba de la habitación entre carcajadas.
Cuando David bajó a desayunar, aún con el pijama puesto y sin haberse peinado siquiera, encontró a sus padres abrazados. Ella estaba llorando. No se atrevió a entrar, no quería saber que era lo que había pasado, no quería descubrir que Yaya había muerto como en las pesadillas que se habían adueñado de él toda la noche. En ellas Él volvía, pero no era él su víctima, sino su tia-abuela, le había regalado el colgante que le mantenía alejado y se había quedado sin protección contra Él.
Juan Carlos, su padre se lo explicó todo. El corazón de la anciana había fallado durante la noche. Había dejado de vivir mientras dormía, plácidamente y sin sufrir. Había tenido una muerte agradable. Eso era lo que le había dicho, pero David sabía que no era cierto, a pesar de no haber visto la cara de terror de Yaya, sus manos agarradas con fuerza al camisón, el pie desnudo, las lágrimas secas en su rostro, sabía que no había muerto plácidamente, ni había muerto de manera natural. Él la había asesinato, y el chico nada podía hacer para evitar pensar que él era el culpable por llevarse su colgante. Nada salvo llorar por ella y dejar que el tiempo intentase borrar su dolor.
David se despertó. Hacía demasiado calor. Desde su cama podía escuchar cómo su madre fregaba los platos de la que había sido su cena de cumpleaños. Había cumplido quince años.
En la oscuridad de la habitación todo parecía estorbarle, las sábanas estaban tiradas en el suelo, a los pies de la cama, echas un ovillo, la camiseta de su pijama a su derecha, sobre la alfombra china de vivos colores. Sobre su cuerpo únicamente descansaban sus calzoncillos de “Bart Simsom” y el colgante que le había regalado la hermana de su abuela hacía tres años.
Se quitó la cadena y la guardó en le cajón de la mesilla. Ya no tenía miedo de Él, ya era demasiado mayor para eso. Cerró el cajón y trató de dormirse.
Lo que a él le pareció momentos después de haber cerrado los ojos, estos se abrieron. Estaba totalmente despejado y ya no tenía calor. No estaba en su casa, en un principio no reconoció el lugar, pero cuando le llegó el olor a rosas frescas reconoció la habitación de Yaya. La estancia estaba sumida en las penumbras, únicamente la iridiscencia de las farolas de la calle iluminaban el recinto. Un coche pasó frente a la casa con el suave ronroneo de un gato. Sus ojos ya se habían acostumbrado a la escasa luminosidad de la habitación y distinguió a la anciana sentada en el borde de la cama. Ella le miró sin verle, sus ojos pasaron a través de él, como si su cuerpo se hubiera vuelto traslúcido y su vista enfocara más allá del chico. Yaya apretaba con fuerza el camisón y respiraba con dificultad.
Supo que no estaban solos en la habitación, alguien había bajo de la cama.
La vieja se puso en pie, estaba temblando visiblemente. Entonces la mano de Él surgió de bajo la cama y agarró su pierna.
David se despertó llorando con un chillido tratando de surgir de su garganta.
Frente a él la puerta del armario se abrió con un chirrido y la habitación pareció llenarse con una respiración cortante y profunda. Dentro de su oscuridad se intuía la forma de un hombre, algo, una especie de rama de árbol surgía de la parte superior de la silueta, allí donde estaría situado su hombro. Ésta llegaba hasta casi rozar el techo del armario, y su extremo parecía terminar en un murciélago con sus desproporcionadas alas abiertas. La sombra era Él, y el murciélago posado en la rama era su gran hacha.
Él había vuelto.
Esta vez ni siquiera lo pensó. Lanzó la mano hacia la lampara buscando el interruptor. La luz se encendió cegándole durante unos momentos, al tiempo que escuchaba el ruido del vaso de agua, que había golpeado al coger el interruptor, cayendo contra el suelo y repartiendo los pedazos sobre éste. El haz de luz de la lamparilla iluminaba la puerta abierta del armario. En su interior sólo estaban sus ropas. Juan Carlos estaba inquieto. David le había contado las pesadillas del día anterior, y le había dicho quién había dentro del armario.
Hacía mucho que su hijo no tenía pesadillas de ese tipo. Tenía miedo a la oscuridad, él lo admitía, decía que era Él a quien temía. Ese era el nombre que el niño había puesto a su miedo a la oscuridad. Nunca se había opuesto a que durmiera con la luz encendida, veía normal que temiera a la oscuridad. Él también había sentido miedo cuando era pequeño, comprendía el temor de su hijo. Pero ya tenía quince años, no era edad para temer a la oscuridad.
¿Por qué habían vuelto sus pesadillas?, ¿por qué había vuelto Él ?. Intentó quitarse la idea de la cabeza tomando un baño, aún era pronto y ellos tardarían al menos dos horas en volver a comer. Hacía mucho que no tomaba un baño largo, de esos de estar en la bañera horas, o por lo menos hasta que se enfriara el agua.
Caminó desnudo por la casa hasta la cocina para encender la caldera. Las cortinas estaban echadas a si que no le podían ver los vecinos caminando por casa vestido de Adán.
Enchufó la radio y la colocó sobre el retrete, desde donde podría cambiar la emisora. No se molestó en cerrar la puerta, quería oír el teléfono si este sonaba, aunque sería mejor no oírlo. Tenía la manía de sonar cada vez que se metía en al baño.
Abrió el grifo y colocó la alcachofa de la ducha en el soporte de la pared. Antes del baño se daría una buena ducha para eliminar el sudor y así llenar la bañera con agua limpia.
Cuando el chorro demasiado caliente de agua cayó sobre él, haciéndole retroceder, tubo la sensación de que no estaba sólo en la casa. Alguien había en el comedor.
Se quedó inmóvil en la bañera intentando volver a oír algún sonido proveniente de la casa, pero sólo escuchaba la música de la radio y el del agua al estrellarse sobre la porcelana.
Volvió a su ducha tarareando la melodía que cantaba la radio. El sonido se repitió de muevo. Era como el jadeo entrecortado de una respiración seguido del sonido que produce un hombre al arrastrar los pies sobre el suelo descubierto. Alguien había fuera.
Alargó el brazo hasta la puerta para cerrar el pequeño cerrojo de ésta.
Estaba atrancado.
“Estas sólo”, se dijo, “a ver si ahora vas a ser peor que tu hijo”
Él estaba fuera.
-No, si al final acabarás paranoico -dijo en voz alta, escuchar su
propia voz le tranquilizaría- estás sólo, es una casa vieja y las
tuberías suenan, la madera cruje y todo parece cobrar vida cuando no
hay nadie contigo. Pero eso no quiere decir que haya alguien en la
casa.
Que Él haya venido.
Comenzó a tararear de nuevo y fue a correr la cortina de la bañera pero se detubo pensándolo unos momentos. Si lo hiciera se imaginaría que en cualquier momento aparecería Norman Bates con un cuchillo en la mano y la emprendería a cuchillazos con él. Sonrió ante la estupidez de sus temores, quiso demostrarse que eran tonterías y la corrió. Se agachó y movió el dedo en el sumidero, quitando un tapón formado con su cabello.
“¡Estupendo!”, se dijo, “ Además de paranoico calvo como una bola de billar”. Dejó el puñado de pelos junto al grifo y se enjabonó la cabeza. Al momento el agua les había hecho escurrir y caer al baño taponando nuevamente el sumidero. Alguien se acercó por el comedor hacia el cuarto de baño arrastrando los pies. Lo ignoró tarareando aún con más fuerza y frotándose la cabeza con energía. La espuma rezumó generosamente entre sus dedos hacia su cara y cuerpo.
Escuchó el ruido de la puerta del baño abrirse y se volvió hacia la cortina mirando a ésta allí donde estaría la puerta. Casi no podía respirar y el corazón parecía haber emprendido el galope en solitario hacia la meta del infarto. El champú escocía en los ojos que trataban de mirar más allá del plástico, pero intentaba mantenerlos abiertos. Sus manos asieron la cortina y la abrieron esperando encontrar a un loco travestido de negro esgrimiendo un cuchillo de su propia cocina. Era Él quien le sonreía con la boca desencajada y la radio en las manos.
Antes de que pudiera reaccionar el aparato se había sumergido en la bañera con un ligero chapoteo eléctrico. Las luces se apagaron y encendieron dos veces antes de quedar apagadas definitivamente. Todo quedó en silencio de repente, únicamente se escuchaba el sonido del agua al caer sobre el cadáver y aquella respiración que parecía haber llenado toda la casa.
El teléfono comenzó a sonar, y permaneció así por espacio de un minuto aproximadamente, hasta que enmudeció. Al otro lado de la linea, la directora del instituto de David llamaba para preguntar por la falta de asistencia del muchacho. Nunca hizo la pregunta, dos semanas después el chico se iba del colegio. Había muerto su padre, y se mudaban casa. David cambió de instituto.
La casa ahora era más pequeña. Hacía dos años que se habían mudado allí y aún no acababa de acostumbrarse. Habían cambiado la casa de dos plantas en las afueras de Madrid, por un céntrico apartamento de menos de noventa metros cuadrados. No podían seguir viviendo allí, jamás podrían meterse en aquella bañera en la que murió su padre.
Ya había cumplido los diecisiete años, pero continuaba durmiendo con la luz encendida. De este modo sabía que Él no vendría.
Se giró arropándose con un edredón con la imagen de un gran coche en su parte superior. Entonces oyó perfectamente cómo la puerta del armario se abría. Volvió la cabeza y miró hacia el ropero. Él estaba allí. Desde la cama oía su respiración cortar el aire, sobre ésta el chirrido de las cuerdas del tendedero de la cocina, en el que su madre colgaba la ropa a secar. Si tan sólo pudiera chillar para alertar a su madre…. Pero los sonidos se negaban a salir de su boca.
De la negrura del armario salió Él. Ya no temía a la luz, no le afectaba. Tampoco el colgante que le muchacho apretaba fuertemente con su mano derecha. Había vuelto, y ya nada le detendría. Sandra volvió la cabeza asustada.
Había sentido durante un momento que detrás de ella había alguien. Nadie había en la cocina, salvo ella y la pila de ropa de su derecha que le quedaba por tender. Preguntándose cómo dos personas podían manchar tanta ropa en tan poco tiempo, volvió a la labor.
Cogió una camiseta y se inclinó hacia fuera para colgarla. Las cuerdas
del tendedero estaban demasiado lejos de la ventana. Tenía que sacar
gran parte del cuerpo fuera, apollándose con la cintura en el marco de
la ventana. Abajo, la oscuridad del patio era total, como si fuera
interminable. Y el miedo a la altura le indicaba que en efecto lo era.
Un nudo de terror se anudó en su estómago. Había alguien a su espalda.
“¡No!, gritó su mente, “no te vuelvas, sabes perfectamente que no hay
nadie. David está durmiendo y nadie puede entrar en la casa.
Salvo Él.
Volvió la cabeza, estaba sola a pesar de que momentos antes hubiese
jurado que no era así, había sentido un par de ojos clavados en su
espalda, y le había parecido oír una respiración entrecortada y
profunda, fabricada a base de suspiros.
Algo le rozó la pierna cuando colgó unos pantalones. nadie había salvo su imaginación. El corazón galopaba dentro de su pecho con furia, sus piernas temblaban, pero tenía que dominarse, no había nada de lo que temer. Tenía que controlar ese miedo a las alturas, ahora no vivían en una casa de dos pisos sobre el suelo, estaban en un noveno, y no sería la última vez que tendría que colgar la ropa, cuanto antes superara su miedo mucho mejor. Aunque sabía que jamás estaría cómoda en aquel tendedero infernal, llevaban allí cerca de dos años y aún no lo había hecho.
Cogió uno de sus sostenes y se inclinó hacia la ventana conteniendo la respiración.
Él salió del armario y le contempló con una sonrisa en los labios. El chico permanecía inmóvil en la cama, aterrado, encogido bajo el edredón y apretando el colgante con fuerza. Sus nudillos se habían vuelto blancos. Pero no se acercó a él. Caminó hacia la puerta y salió fuera de la habitación. El chirrido de las poleas del tendedero devolvió a David a la realidad y le hizo salir del trance. Esta vez no iba a por él, había venido a por su madre.
Asió la pinza en el borde de la falda y metió la mano en el cesto en busca de otra. La nueva pinza resbaló entre sus dedos precipitándose al vacío. Lanzó la mano que sostenía el extremo no sujeto de la falda instintivamente, comprendiendo momentos después que no tenía que haberlo hecho, la pinza que sujetaba la falda no fue suficiente para retener su caída y la dejó caer.
Se inclinó aún más hacia fuera para alcanzar la falda y logró sujetarla en el último momento. El terror se apoderó de ella cuando sintió que alguien había a su espalda, y esta vez no era su mente la que le había creado. Él estaba allí y la empujaba.
Lanzó las manos hacia las cuerdas del tendedero sujetándose a ellas, quedando literalmente tumbada, sus muslos contra el alféizar y su cuerpo arqueado mientras sus brazos empujaban las cuerdas hacia fuera, para intentar volver a la cocina.
Ni siquiera era capaz de gritar, sólo gemía aterrada, agitando su cuerpo para intentar escapar de la caída. Las cuerdas cedieron precipitando todo su contenido hacia la negrura del patio. Tampoco gritó entonces. Cuando la policía entró en la casa forzando la puerta encontraron a David dormido profundamente en la cama, tenía fiebre y sudaba copiosamente. Cuando le despertaron y le dijeron lo que había ocurrido tubo un shock muy fuerte. Era la última persona que le quedaba, y Él la había matado.
La mujer había resbalado y se había caído al patio, había logrado agarrarse en las cuerdas del tendedero, pero no habían soportado su peso. Ninguno de los vecinos había escuchado nada antes del golpe del cuerpo al chocar contra las losas del patio.
David se fue a vivir con la tía Julia, la hermana de su padre. Iba al médico todos los días, a un psicólogo que le hacía todo tipo de preguntas. Pero él sabía lo que tenía que contestar, no era tonto. Nada le contaba sobre sus sueños, le atormentaban todas las noches. No le decía cómo se veía debajo de la cama de Yaya, desenchufando la lamparilla de noche, agarrando su pie, o ese en el que entraba en el cuarto de baño y dejaba caer la radio dentro de la bañera de su padre. Ni de los gemidos de su madre suplicándole que no la dejara caer, que no la empujara.
Ellos no entendían nada. Nadie sabía nada de Él.
Tía Julia no le dejaba dormir con la luz encendida. Sus hijos se reían de él, no creían en sus temores. No creían en Él. Pero ya se encargaría de que creyesen en su existencia.
Había notado que la tía Julia, cuando creía que no había nadie en la
casa, iba a la piscina y metía los pies en el agua. Tía Julia no sabía
nadar y en la piscina no hacía pie. Por eso miraba continuamente hacia
detrás, como si tuviera miedo de que hubiese alguien tras ella.
Sí, él se encargaría de que Él volviese.
FIN