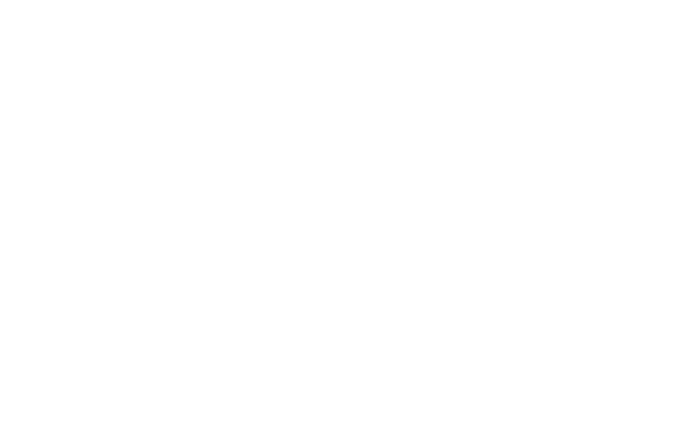Tenía dieciséis años cuando aquéllo pasó. Aún ahora, que mi vida se va escapando como agua entre mis dedos y debo dictar estas notas a la guapa enfermera que amablemente se ha ofrecido a pasarlas a escrito -gracias, miss Kinnian-, aún ahora, digo, recuerdo a la perfección aquellos sucesos con la misma claridad como si hubiesen acontecido ayer.
Acababan de morir mis tíos, con quienes había vivido desde los tres años, y me encontraba perdido por completo en un mundo demasiado grande para mí. La continua atención y desvelado mimo con que me habían tratado me convirtieron en una criatura frágil y desvalida que pasaba su idílica existencia en un tranquilo pueblecito de Carolina del Norte.
Decidido a endurecerme aún a costa del sufrimiento que ello me reportara, me puse en contacto con las habituales caravanas de colonos que se solían internar en las inexploradas tierras del Oeste americano.
Eran los tiempos del presidente Jefferson, y aquel territorio se encontraba aún fértil de la huella del hombre blanco, al menos cierta parte del mismo; había oído decir que dos individuos, Lewis y Clarke creo que se llamaban, exploraron las tierras noroccidentales hacía dos o tres años a requerimiento del gobierno americano, pero aún así mucho territorio era virgen y nosotros seríamos los primeros colonos en conquistarlo.
Tomé contacto con una sencilla familia encabezada por un tipo cordial pero de aire rudo, George McIntire, un hombre de unos cincuenta años, de origen irlandés, con nariz aguileña y mirada de halcón. Le acompañaba su esposa, Maureen, unos quince años más joven que él, pelirroja, activa, alegre, hermosa, siempre con una palabra amable en los labios.
Cuando el sol aún no se había atrevido a estirar sus brazos, una fresca mañana de primavera se inició la marcha, a la orden del jefe de la caravana, Horace MacCutcheon, una persona tan difícil como su nombre, pero que tenía la suficiente dosis de mando como para dirigir sin excesivos problemas el éxodo de mil almas.
Las primeras semanas el viaje se desarrolló sin problemas, atravesando el estado de Tennessee e internándonos en Lousiana tras cruzar el Mississippi en una maniobra que nos tomó dos días enteros. Nos levantábamos temprano, a las cuatro y media de la mañana, y en media hora habíamos desayunado y recogido el campamento. La marcha se hacía larga y fatigosa, como era de esperar, pero sin contratiempos de ningún tipo. El ganado que perdíamos era el previsto dadas las circunstancias, y salvo las reyertas que ocasionaban de vez en cuando dos tipos de mala catadura, Carpenter y Bronson, todo discurría sin percances molestos.
Mi trabajo consistía en ayudar al matrimonio McIntire en sus quehaceres habituales, tanto a Maureen, a la cual servía cubos de agua o auxiliaba en el traslado de las viandas, como a George, con quien solía conducir los caballos –lo que, los primeros días, me resultó harto problemático– o a realizar las reparaciones que se daban en un viaje de tamañas características.
Por la noche acampábamos y muchas veces celebrábamos bailes, que no se alargaban en exceso, pues al día siguiente era preciso madrugar y emprender de nuevo la marcha.
Tardamos meses en atravesar el país de este a oeste. A principios de octubre divisamos las primeras tierras que pronto podrían pertenecernos, libres de toda huella colonizadora, dejando a nuestras espaldas el inhóspito desierto. Sin embargo, el guía, Horace MacCutcheon, decidió seguir adelante varias jornadas más, para tener la posibilidad de explorar el terreno y acaso encontrar unas tierras mejores.
Aquel anochecer la caravana detuvo su marcha, y formando un círculo para evitar un posible ataque indio o por parte de forajidos, procedió al descanso diario. Yo anduve de carreta en carreta, hasta que vi una fogata alrededor de la cual hallábase un grupo de seis hombres: Jim Hollyman, el hombre de confianza de MacCutcheon, Donald Wilkinson, un joven colono que me resultaba particularmente simpático, Thomas Carpenter y Oswell Bronson, siempre inseparables a tal punto que muchos les consideraba hermanos, Algernon McBride, un hombre de mediana edad, de afán aventurero y procedente de una familia dedicada a la investigación, y Ward Flynn, el «borracho oficial» de la caravana.
-Hola, muchacho. Siéntate con nosotros –exclamó Wilkinson con una suave sonrisa-. ¿Quieres jugar? Vamos a echar una partidita de poker.
-No, demonios –escupió Bronson–. Jugamos por parejas. Lo desbarataría todo…
-No importa –respondí–. Sólo venía a mirar…
-Pues mira y aprende, chaval –soltó Flynn entre un eructo–. Aprende lo que hayas de aprender, pero aprende pronto. No puedes correr el riesgo de cometer errores. Luego acaban persiguiéndote.
-Y echó un trago a su botella de whiskey.
-¿Qué quieres decir, Flynn? –inquirió Donald, confuso.
-¿Quién diablos lo sabe? –murmuró Carpenter–. Son tonterías de borracho.
Flynn sacó del bolsillo de su camisa una baraja y comenzó a mezclar las cartas, tras lo cual repartió. Estuve unos instantes contemplando en silencio, observando las jugadas de los hombres. No lejos de allí, ante otra fogata, algunos colonos cantaban al son de un violín.
Un coyote aulló en la lejanía, como expresando un hondo pesar a la noche estrellada; su aullido se trocó en un sordo gemido, casi de dolor.
-Peste de coyotes –rezongó Carpenter–. Consiguen ponerme los pelos de punta.
-¿Te asustan los coyotes del desierto, Carpenter? – inquirió con expresión burlona McBride.
-No, demonios, sólo me ponen nervioso. ¿Por qué lo pregunta?
-Hay cosas en el desierto al anochecer que debieran asustarte…
-¿A qué se refiere, maldición?
-Cosas, Carpenter. Cosas que salen de noche, y a las que los hombres no han dado explicación.
-¿Fantasmas? –sugerí yo.
-¿Fantasmas? –reflexionó McBride–. Desde luego que sí. He recorrido estos lugares lo suficiente para saber que algunos vuelven, después de muertos. Víctimas de los indios, que con sus cabelleras arrancadas vagan en la noche buscando un eterno reposo que no pueden hallar. Tú también lo sabes, Flynn, ¿verdad? Has corrido mucho mundo y sabes que lo que cuento es verdad. ¿No es así, Flynn?
-Bueno, sí, algo hay –murmuró esquivo Flynn, atento a sus cartas.
-Sí, corren muchas leyendas sobre fantasmas por estas regiones -prosiguió McBride-. Pistoleros muertos que buscan venganza con sus
Colts de ultratumba. Pero no me refería a eso, no…
-¿Entonces a qué? –espetó furioso Bronson.
-Criaturas… –susurró enigmático Algernon McBride.
-¿Animales? –sugirió Wilkinson mientras arrojaba una carta sobre la piedra que les servía de mesa.
-Pudieran ser animales. Animales de una especie que aún no conoce el ser humano. O dioses…
-¿Dioses? –Hollyman respingó, sobresaltado–. ¿A qué se refiere? ¿Qué dioses?
-Los de los indios. ¿Quién sabe lo que ellos adoran? Apenas les conocemos. Nos consideramos tan superiores a ellos, tan estúpida y
mezquinamente superiores a ellos… ¿Cómo podemos saber que nuestro Dios es más real que el de ellos? Incluso… Incluso podría ser que nuestro Dios fuera el Diablo de ellos…
-¡Maldición! –exclamó Bronson–. Esta conversación me está poniendo nervioso. Y Flynn no para de ganar. Menos mal que no hemos apostado dinero. Me voy a buscar un poco de juerga. ¿Te vienes, Carpenter?
-Sí. Yo ya estoy harto de cuentos de viejas. McBride, creo que empiezas a chochear…
-No. Yo sé lo que me digo. Si os vais, tened cuidado. Una noche, mientras dormís, algo se puede arrastrar hacia vosotros. Algo con
miembros que no son humanos ni animales, algo con un rostro atroz, o puede que no tuviera rostro. Salen de noche, ¿sabéis?
Una semana después localizábamos un valle amplio, fértil, inconmensurable. La vista era incapaz de abarcar su inmensidad. Hacia el sur se divisaban manadas y manadas de bisontes, y al noroeste un pequeño conglomerado de tiendas, pertenecientes a alguna tribu de indios.
-Bueno –exclamó MacCutcheon mientras colocaba las manos en sus caderas y proyectaba el vientre hacia adelante–, aquí tenemos por fin nuestras tierras.
-Pero, ¿y esos indios? –inquirió Donald Wilkinson, que se encontraba a su lado, mientras señalaba con la cabeza los hongos de pieles de bisonte.
-Oh, bueno. Conseguiremos convencerlos que nos dejen las tierras por unas cuantas baratijas. Esos salvajes son fáciles de contentar…
Donald Wilkinson agitó la cabeza y se alejó cabizbajo, derecho a su carreta. MacCutcheon se subió a su montura, y ejecutando una seña hizo de nuevo avanzar la caravana, internándonos en las inexploradas tierras.
-¿No serán hostiles esos indios? –pregunté a McIntire, sentado junto a mí y guiando los caballos.
-Muchacho, si lo fuesen te aseguro que ya nos hubiésemos enterado. De todos modos, no todos los indios son tan peligrosos como se cuenta. El hombre blanco es el único animal que mata por placer.
¡Cuán proféticas resultaron sus palabras!
Lo que sigue yo no llegué a presenciarlo. Me lo narró Ward Flynn, intérprete en los tratos con los indios. Tal como él lo contó así lo transcribo yo.
Una representación formada por MacCutcheon, Jim Hollyman, Algernon McBride y el propio Flynn, se llegaron al campamento a realizar ciertas «transacciones comerciales» con los indios, como así las llamaron eufemísticamente MacCutcheon y su hombre.
Los primeros intentos de contacto resultaron difíciles, pues según Flynn hablaban un dialecto por él desconocido, «yo – dijo–, que mamé de la teta de una kiowa y me crié entre los suyos, y desde los doce estoy recorriendo el Oeste de punta a punta». Al final, Flynn logró hacerse entender con un extraño batiburrillo de iroqués, kitunaha y shoshon, tres dialectos indígenas que nada tenían que ver unos con otros.
Tras los saludos y las presentaciones de rigor se inició el diálogo.
MacCutcheon se interesó por la extensión del Valle del Dios Sombrío, nombre que le habían otorgado los quohoge, como a sí mismos se denominaban –«y nunca había oído yo hablar de tal tribu», me comentaría Flynn con posterioridad, mientras escupía su tabaco y echaba un trago de la botella de whiskey que nunca soltaba de la mano–. Los indios contestaron con vaguedades, comentarios como «desde donde el sol nace hasta donde perece». Así pues, no debía haber más indios por los alrededores y sus incursiones de caza no habían de tener límite.
MacCutcheon se mostró precavido e intentó llevar las cosas despacio.
Por tanto obsequió a los indios con unas pequeñas baratijas, tales como collares de cuentas, espejos de mano, objetos de cocina o pequeñas y prácticamente inofensivas armas. El jefe de la tribu, Águila Veloz, se mostró profundamente agradecido, y decidió dar una fiesta en honor de tan ilustres visitantes. Nuestro guía accedió, comentando que, de todos modos, los propios agasajados portarían más obsequios y alimentos para compartir en un acto de mutua confraternización. Águila Veloz accedió entusiasmado.
A la puesta de sol nos dirigimos al campamento indio, no sin que unos cuantos hombres quedaran de vigilancia entre las carretas y otros nos acompañaran convenientemente armados de incógnito.
Nos sentamos alrededor de un amplio fuego, ante el cual se desarrolló un baile ritual que se me antojó monótono y aburrido, a pesar de su colorido. Vestían vistosos trajes de piel de serpiente y grandes plumas cubrían sus cabezas y hombros, llegando hasta el suelo, y los pechos desnudos de los danzantes estaban adornados con pinturas de colores.
Pronto la explicación del jefe Águila Veloz corrió de boca en boca: Se trataba de una danza que narraba una cacería y otorgaba favores a sus dioses para que siempre acompañara la suerte a los bravos cazadores.
Después se celebró otra danza, de confraternización al parecer, pues nuestros hombres y mujeres fueron instados a incorporarse a ella.
Bebidas y alimentos exóticos pasaron por nuestras manos y bocas, y nadie quiso saber de qué estaban compuestos, pero su sabor resultó exquisito. Águila Veloz asistía a todo con una expresión de esplendor en su rostro. A su lado, silencioso, como una estatua, se encontraba el hechicero de la tribu, un hombre nervudo y estoico, de mediana edad. En una ocasión percibí su mirada clavada en mí, y cuando yo le observé capté una expresión inteligente jugueteando en sus ojos. Yo sonreí, tímido, y él agachó la cabeza en un gesto de saludo.
Cuando la fiesta estaba en su apogeo, y Águila Veloz se mostraba especialmente efusivo, MacCutcheon hizo un aparte con él y Flynn, y comenzaron a acribillarle con su verborrea. McIntire me indicó que me aproximara con discreción y atendiese a cuanto allí se hablaba, y después le informara con precisión absoluta.
Me arrastré por el suelo y me llegué hasta la parte trasera de una tienda, contemplando la secreta reunión. Pude observar que, a cierta distancia, el hechicero espiaba con suma atención al grupo, y por extraño que me pareciera, estuve seguro que era capaz de oír todo lo que allí se habló.
MacCutcheon ofreció a Águila Veloz tres barriles de whiskey, una docena de cuchillos de monte, dos sacos de harina y un puñado de baratijas inútiles por cedernos sus tierras; ellos podían alejarse unas cuantas jornadas de allí, había suficientes tierras para todos. Águila Veloz respondió que el hombre blanco era generoso con lo que no le servía pero avaricioso con lo que deseaba. Dijo que aquellas tierras pertenecían a sus antepasados y que en ellas moraban desde generaciones, que sus dioses y los espíritus de sus guerreros muertos conocían el lugar, lo protegían y no podían abandonarlo. MacCutcheon se mostró extraordinariamente furioso, y dijo que después de las atenciones que habían tenido con ese grupo de salvajes lo menos que podían hacer era mostrar un mínimo de agradecimiento. Imagino que Flynn suavizaría el comentario. Águila Veloz informó que el hombre blanco siempre sería bienvenido mientras no tratase de desacralizar las costumbres y creencias de los suyos. MacCutcheon asintió con decisión, y levantándose dijo que volvíamos todos al campamento.
Aquella noche no pude dormir. Cerca de nuestro carromato estuvieron hablando hasta el amanecer MacCutcheon y un grupo de hombres que poco a poco iba en aumento. No podía entender lo que hablaban, pero el susurro de sus voces agitadas me mantuvo en vela mientras las estrellas lucieron. McIntire permaneció vestido y con la escopeta en la mano, atento a cualquier brote de violencia. Cuando el sol volvió MacCutcheon hizo reunirse a todos los componentes de la caravana.
-He tratado de razonar con esos salvajes –nos informó–, pero han hecho oídos sordos a mis palabras. Propongo que organicemos una incursión y demos una lección a esos hijos de un coyote, y así comprobarán la supremacía del hombre blanco sobre ellos.
Algunos lanzaron vítores entusiastas, otros hundieron mudos sus cabezas en los hombros. Sólo Donald Wilkinson tuvo el coraje de hablar.
-Creo que la razón está de parte de ellos. Son sus tierras y a ellos les pertenecen. No podemos llegar ahora y usurpárselas como si fuésemos vulgares ladrones…
-Wilkinson, me parece que no has comprendido nada – refunfuñó MacCutcheon, mostrando los dientes en una feroz sonrisa–. No somos
ladrones, somos colonizadores. Traemos la civilización y el progreso a estas tierras salvajes.
Wilkinson agitó meditabundo su cabeza y prorrumpió:
-Si esto es lo que entiendes por civilización y progreso, escupo sobre ello…
Y se alejó del grupo introduciéndose en su carromato.
-Bueno –gritó MacCutcheon–, ¿hay alguna otra damisela que desee hablar?
Una ruda risotada brotó del grupo de hombres que rodeaba al guía.
Algernon McBride también se alejó de la congregación mientras no paraba de agitar la cabeza y refunfuñar entre dientes. McIntire me miró con expresión grave y volvió su atención, expectante, hacia MacCutcheon.
Éste volvió a hablar.
-Entonces, el que tenga agallas que se una a nosotros. –Y alzó la mano cargada con el rifle a modo de señal.
Con rapidez una marejada de hombres se unió a él, y poco después al menos la mitad de los hombres de la caravana, si no más, montaron en sus caballos y espoleando sus flancos los lanzaron al galope derechos hacia las pequeñas montañas de piel de bisonte que se alzaban en la lejanía. Entre ellos estaban, desde luego, Hollyman, Carpenter y Bronson, siempre dispuestos «a buscar juerga».
Alcé la vista y contemplé a McIntire. Éste observaba el grupo que se alejaba de nosotros con el estupor y la furia luchando en su rostro.
-Si existe un Dios –escupió–, cosa que me cuesta creer, no pongo en duda al menos que condenará a estos desalmados a las llamas del Fuego Eterno… Y si no existe, ruego porque haya otro castigo aún peor para todos ellos, el diablo les lleve. Coge tu escopeta, muchacho, hacia allí vamos.
Le miré sin dar crédito a mis oídos. McIntire sonrió, tranquilizándome, y me puso una mano en el hombro.
-No te asustes, muchacho –me dijo–, no pretendo ayudar a esos hijos de perra. Sólo deseo comprobar hasta dónde es capaz de llegar la ceguera del ser humano. Y si prefiero que vayamos armados es porque no confío en que sepan distinguir el color de una piel…
Iniciábamos la marcha a pie cuando comenzaron los disparos y los gritos. A cierta distancia nos tumbamos en el suelo y nos aproximamos de ese modo, guarecidos de las miradas y los tiros.
Asomamos la cabeza y rápidamente McIntire tapó mis ojos y me hizo girar con energía, al tiempo que oí sollozar a aquel aguerrido hombre.
Pasados varios minutos optó por el regreso al campamento, y ni una palabra brotó de sus prietos labios. Cuando nos sentamos ante la fogata abrió una garrafa de whiskey y tomó un largo trago directamente del gollete. Flynn, que nos había contemplado desde donde estaba acampado, se aproximó a nosotros y se sentó a nuestro lado. Miró reflexivo su botella casi vacía y luego alzó la vista, plagada de pesar, hacia McIntire. Entonces éste habló:
-Muchacho, quiero que escuches atentamente lo que te voy a decir, y que lo recuerdes toda tu vida. Todas las personas son iguales, y tienen el mismo derecho a existir, independientemente del color de su piel y sus creencias. El verdadero valor de un hombre está aquí –y se golpeó con fuerza el pecho, al tiempo que las lágrimas anegaban sus ojos–.
Haz siempre oídos sordos a todos esos ridículos llamamientos a la hombría, las agallas o los malditos cojones, que no son otra cosa que la prueba de que un hombre es incapaz de pensar con nada más. El valor no se demuestra porque seas capaz de matar, ni que hagas alarde de la parte de animal que hay en ti, sino porque sepas reflexionar por encima de tus instintos y decidas lo que mejor sea para ti y los demás, sin importarte qué piensan otros. El valor, en fin, es más una muestra de inteligencia que de primitivismo; sólo hay que llegar a conocerlo de verdad. Lo que han hecho esos hombres es una muestra de barbarie que no tiene perdón alguno, y espero que reciban el castigo que se merecen…
Y dio un nuevo trago a la garrafa de whiskey. Flynn, como para dar aprobación a aquellas palabras, también se echó a los labios su botella. A lo lejos seguían sonando los disparos y los gritos, y como un eco, comenzó a resonar en el cielo la voz furiosa de una tormenta que se aproximaba. Sentí que los cabellos de mi nuca se erizaban, y pensé que aquélla era la voz de los dioses de los quohoge, clamando su justo pesar por la pérdida de los suyos.
Cuando un frío y gimiente viento se alzaba, volvieron los hombres, cubiertos de sangre pero sin heridas, y en un estado de excitación similar a como si estuviesen bebidos. Entre risotadas tomaron en una mano una botella de alcohol y en la otra a sus mujeres, unas solícitas y orgullosas, otras reacias y compungidas, y se introdujeron en sus carromatos. Yo me tumbé debajo del nuestro, escuchando los forcejeos y rasgueos de ropas, mientras los cielos se abrían y vomitaban una catarata sin fin. En poco tiempo el día se había oscurecido, y ahora, apenas superado el cenit, semejaba noche cerrada.
Dispuesto a comprobar por mí mismo los resultados de la matanza, y con el corazón latiendo como un potro desbocado, me arrastré por debajo de los carromatos y, saliendo a campo abierto, corrí hacia el poblado devastado, sin importarme que la lluvia calara mis ropas.
Cuando allí llegué me tumbé de nuevo en el suelo, acaso temiendo turbar la paz de los muertos, y contemplé el espectáculo que ante mí se abría a pocos metros de distancia. La sangre se mezclaba con el fango que la lluvia provocaba, y rostros y brazos tortuosos se alzaban hacia el cielo clamando una ayuda que no había venido. Los cuerpos se amontonaban unos junto a otros, retorcidos y desmembrados, y la piel era azotada por la lluvia, perlándola de brillantes gotas que resaltaban aún más con la palidez de la muerte.
Entonces escuché aquel sollozo estremecido. Volví la cabeza hacia donde sonaba, y hallé a un hombre abatido sobre el cuerpo de una mujer, junto a la cual yacía el cadáver de un bebé de pocos meses. El hombre alzó los brazos al cielo y lanzó un alarido de pesar. Creí reconocerlo. Era el hechicero que había estado presente en los festejos, entonces una sombra, ahora el cuerpo cubierto de heridas y el rostro cruzado por una cicatriz tierna y sangrante que había vaciado uno de sus ojos.
Permaneciendo con los brazos en alto comenzó a soltar una salmodia, y en respuesta los cielos gritaron. No podía apartar mi mirada fascinada del hombre, y escuché los cánticos, la letanía o las invocaciones que clamaba. Entonces de las nubes pareció brotar un gigantesco dedo de humo que bajó derecho hasta el hechicero, y desde él comenzó a expandirse sobre los muertos y sobre mí. Los relámpagos iluminaban de un verde fungoso el cuerpo semidesnudo del indio, arropado por la lluvia, y los truenos sonaban con más furor que nunca.
No conseguí soportarlo más y huí como alma que lleva el diablo, trastabilleando y cayendo al suelo, hasta llegar al campamento y guarecerme entre la ingenua protección que suponían las ruedas del carromato. Nada se oía allí, a excepción de los cercanos truenos, y ni un alma había a la vista.
Entonces apareció aquel humo blanco a ras del suelo, recorriendo el campamento como una jauría de ratas hambrientas. De súbito el humo se escindió y brotó de él un alargado apéndice, que se introdujo en uno de los carromatos, que identifiqué como el de Hollyman, el hombre de confianza de MacCutcheon. Al momento sonó un grito atroz y Hollyman apareció por un extremo del carromato, tratando de huir, pero algo lo jaló desde dentro y le hizo volver al interior de un brusco tirón.
Entre alaridos oí un salpicar espeso contra la lona de la carreta, y luego un estertor agónico.
Escuché otro grito y vi aparecer corriendo a Bronson. Tenía algo encaramado a la espalda, algo negruzco y correoso, que agitaba su cabeza como un pájaro carpintero contra la nuca del hombre. Entre el pico de aquel ser vi algo alargado y amarillento que había extraído del cuello de Bronson, quien cayó al suelo entre borbotones de sangre y movimientos espasmódicos de sus miembros.
Detrás de él vino Carpenter. Uno de aquellos seres estaba colocado sobre su cabeza, sus cuatro patas enredadas en el cabello, y el hombre manoteaba desesperado tratando de despegarse aquella cosa del cráneo.
Al fin Carpenter fue abatido, y en el suelo la criatura prosiguió hurgando y rebuscando en la cabeza.
Sonó un disparo, y al momento el campamento se llenó de gritos. La gente asomó de los carromatos, mas nadie se atrevió a salir, nuevos disparos estallaron, y de pronto vi una figura aparecer corriendo tapada por cuatro o cinco de aquellas criaturas. Cayó a tierra, y entre los forcejeos pude identificar de quién se trataba. Era MacCutcheon, le habían arrancado los ojos, y ahora aquellos seres estaban despedazando su cuerpo, desparramando sus entrañas por el páramo.
Pasé los brazos por mi cabeza, cerré los ojos y permanecí escondido bajo el carromato. Durante horas oí gritos de horror y disparos dispersos, y una vez noté que algo grande, del tamaño de un perro, correteaba a mi lado y se detenía junto a mí, me olisqueó y después desapareció, sin hacerme nada, dejando sólo una huella húmeda en mi mejilla.
Cuando todo acabó la tormenta había pasado. Un pequeño goteo caía de los carromatos, resonando en la quietud de la tarde, que era iluminada por un dubitativo sol que se asomaba con esfuerzo entre las nubes. En el fango quedaban los restos de aquéllos que habían participado en la masacre de indios. Las criaturas no habían tocado a uno sólo de los que permanecieron al margen.
Enterramos a los nuestros, levantamos el campamento y partimos de allí los pocos supervivientes entre un atroz silencio y con las cabezas gachas. Entre todos decidimos que Algernon McBride fuese el nuevo jefe de caravana, y como guía dispondría de Flynn.
Cuando nos alejábamos volví la vista atrás, y vi al hechicero indio contemplándonos desde un promontorio. Pese a la distancia, sentí su vista clavada en mí. Yo alcé la mano y le saludé, y entonces él descendió del promontorio y partió a reunirse con los suyos. Yo fustigué con fuerza a los caballos, partiendo en busca de nuestras tierras.