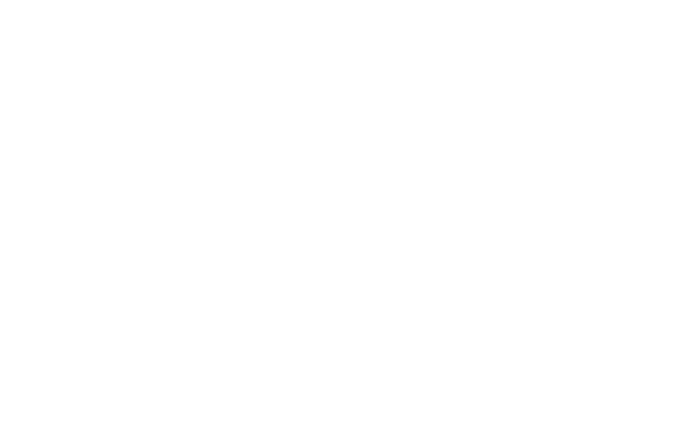Mónica odiaba la navidad. Desde hacía mucho tiempo, por supuesto, antes de que estuviera de moda decir que uno detesta la fiesta más familiar y entrañable del año, por el simple hecho de serlo. Antes de que esas pandillas de biopunkis y macarras se adueñaran de las calles y bajo el lema de la contracultura hubieran decidido detestar en masa la antigua fiesta del invierno, celebrada por la humanidad en todos los lugares del mundo desde hacía diez mil años. No, los motivos de Mónica eran muy diferentes, aunque igualmente intangibles. Hacía seis años que Luis, su marido, había sido asesinado en estas mismas fechas. Un grupo de motoristas se le acercó mientras estaba patrullando, y, sin la menor provocación, le descerrajaron un tiro a bocajarro en pleno rostro. Un vecino que oyó la escena, pero que luego no quiso testificar ante la Policía, aseguró haber escuchado tremendas risotadas mientras los asesinos se marchaban. Mónica no oyó las risas, pero por algún motivo, las tenía grabadas en el corazón. Las había oído desde siempre, las había estudiado, las conocía y casi podía ver las caras de las que partían: salvajes, atroces, sin escrúpulos. Tal vez drogados.
El cuerpo de Luis permaneció durante veintiocho horas expuesto al fango sin que nadie hiciese nada por él, y era imposible que en aquel lugar nadie hubiera pasado durante tanto tiempo, aunque por las fiestas y por las inclemencias del tiempo casi nadie salía de sus casas. Durante el funeral, que se llevó a cabo tres días después, el féretro permaneció cerrado, para que nadie pudiera ver el rostro desfigurado que había pertenecido a Luis. En la funeraria no pudieron hacer nada para reconstruirlo, si bien aseguraron que habían hecho todo lo posible.
Mónica permaneció desde entonces silenciosa e indiferente a todo, incluso a sus propios hijos, hasta que el mayor de éstos, Andrés, decidió marcharse de casa cuatro años después, al cumplir los 18, y aconsejado por un abogado, llevarse con él a sus hermanos y hermanas.
Mónica ni siquiera había hecho el menor esfuerzo por oponerse. Habían pasado dos años, y ahora estaba sola. Al acercarse de nuevo la navidad, recordaba con asco e indignación las no tan remotas fechas en las que ella misma, acompañada de sus padres y hermanos, había celebrado con gran alegría el advenimiento del solsticio de invierno, o cómo Luis y ella habían pasado con tremenda felicidad los mejores años de sus vidas. Cómo habían celebrado con los pocos medios de los que disponían unas fiestas que sólo significaban paz y amor, justo los sentimientos que la embargaban por entonces, y que ahora sólo eran un puro sarcasmo que servía para revolverle el estómago con náuseas incontrolables.
Su vecina, Carmen, acababa de marcharse hacía un rato, tras comprobar que tampoco este año Mónica querría celebrar con su familia, con su marido y con su hija, la navidad. Mónica no quería ni oír hablar de celebraciones. Seguía vistiendo de negro, y de hecho no había vuelto a comprar ningún vestido nuevo desde que sucedió el terrible asesinato de su esposo. Llevaba los mismos trapos, remendados una y otra vez, quizás con la intención de que le recordasen lo que ni ella misma querría recordar, pero que su mente le ponía en forma de imágenes frente a sus ojos constantemente. No, no lo había visto, pero era igual: era como si lo hubiese presenciado, escena a escena. Luis caminaba en su ronda nocturna, protegiendo al ingrato barrio de sus peores enemigos, cuando éstos le habían sorprendido, se le plantaban delante, y tras un cruce de insultos, le disparaban con una antigua escopeta de cañones recortados. La intencionalidad de causar daño y dolor había sido la máxima posible. Nadie usaba una de aquellas armas, salvo que quisiera provocar una carnicería. Y después de eso, tal vez le habían pateado un poco las costillas, y se habían marchado entre risotadas, para seguir drogándose un poco más.
Mónica miraba por la ventana, hacia las estrellas. La noche era negra e insoportablemente fría, y junto a la ventana el aire penetraba con un silbido más propio de una cafetera que de una cristalera. El viento se había llevado las nubes, pero traería otras, y peores. Ese era el sentimiento que embargaba su alma: los nubarrones pueden desaparecer, pero vendrán otros peores, y cuando se hayan marchado, seguirán llegando más y más, hasta que todo reviente, hasta que llegue un momento en que ni siquiera las insulsas proclamas del Gobierno a través de la NeoRed sirvieran de nada. El asco hacia todo y hacia todos era tan grande que Mónica casi podía sentir que comprendía el placer de drogarse de aquellos neopunkis. Al menos, ellos no pod¡an sentir, y eso era otro motivo más para odiarles. Cuando les encontrara y les despedazara lentamente, ni siquiera lo sentirían. Era igual. Seguro que tenían una familia, en algún sitio, y ellos sí que lo lamentarían. Ese dolor sería suficiente para obtener la más dulce de las compensaciones: la venganza.
Unas gotas de agua se estrellaron contra la ventana con bastante fuerza. A estas alturas, en el piso cuarenta y cinco donde Mónica vivía, la contaminación entraba con todas sus consecuencias, pero la iluminación ahí abajo, en la calle, no servía para nada, excepto para ver patéticas hileras de luces que se suponía eran calles, o coches, o Dios sabrá lo qué. Sin embargo, a menos que las nubes grises dejaran paso a las estrellas en algún momento, uno se sentía prisionero si miraba hacia fuera. Mónica recordaba cuando, apenas veinte años atrás, uno podía abrir una ventana, y sentir el viento en la cara, y pensar, locamente, que era libre. Ahora si uno abría una ventana sólo se encontraría con una asquerosa peste dentro de su propia casa, que costaría semanas eliminar. En los pisos superiores, más allá del nivel trescientos, decían que casi no se notaba el olor, pero quién se podía permitir pagar el alquiler de uno de aquellos apartamentos? Mónica no, desde luego, con un sueldo miserable, la pensión de viudedad que año tras año era recortada y a veces simplemente eliminada por la imperiosa necesidad gubernamental de seguir recortando gastos.
Mónica miró de nuevo hacia arriba, hacia el cielo, donde un pequeño rectángulo entre los edificios le permitía echar un vistazo, y por un momento sólo se vio a sí misma, reflejada en el cristal empañado. Su rostro macilento y lleno de arrugas no se correspondía con el de una mujer de sólo cuarenta y dos años, con una esperanza de vida de al menos otros setenta y ocho, pero ella no disponía del dinero necesario para una simple cirugía reparadora primaria. Sintió una punzada de asco en el estómago al pensar en lo que Luis le hubiera dicho, de haberla visto con ese aspecto, cuando de pronto alguna ráfaga de viento volvió a despejar las nubes de “su” rectángulo una vez más. Entonces, la vio. Era una estrella, una simple estrella. Podría ser la famosa Estrella de Navidad, la misma que aparecía en los espectaculares gráficos que la NeoRed ofrece cada vez que sale un anuncio del Gobierno: “la estrella de la esperanza”. Eso era lo único que podía ofrecerles ya aquel sistema: esperanza. Y ahora, aquella estrella en el cielo parecía estar allí sólo para ella, para Mónica. Brillando. Con fuerza. Casi como si le diera un mensaje. ¿Qué mensaje? ¿”Sal a la calle y gasta todo tu dinero en comprar idioteces”? Ese era el mensaje de la Confederación de Empresarios Unidos. No. Era otro tipo de mensaje, casi como si la estrella estuviera allí como lo estaba en los tiempos antiguos, cuando los marinos se hacían a la mar con la única ayuda de un cascarón de hierro (¿o era de madera?) y unas velas, y las estrellas estaban para indicarles el camino, como boyas en medio del cielo, indicando con absoluta precisión el lugar hacia el que debían dirigirse…
Eso es. El camino hacia el que deben dirigirse. ¿Qué camino sería este, si la estrella parecía estar ya justo sobre la ciudad? Pensando en esto, Mónica mió hacia abajo, y de nuevo por un instante creyó reconocer las risotadas, las mismas que había oído y temido durante tanto tiempo. Temido, sí, pero no porque les tuviese miedo, sino porque sabía que cuando volviera a oirlas, serían la señal de que ellos habían vuelto. Sin estar muy segura de si las estaba oyendo sólo en su imaginación, como era habitual, o de si habían sonado verdaderamente en la calle, alzó de nuevo la vista hacia “su” estrella, pero ya no estaba allí. Mónica comprendió el verdadero regalo de la Estrella de Navidad: por fin había llegado la hora de su venganza. Eran ellos, los motoristas. Habían regresado, estaban otra vez en la calle, pero esta vez, oh, esta vez, Mónica estaba preparada. Esta vez no la pillarían desprevenida, como hicieron con Luis. No señor, esta vez se iban a encontrar con una pequeña resistencia. Con su muerte, una muerte horrible y despiadada.
Mónica abrió un cajón del armario de su dormitorio, donde había guardado durante tantos años la pistola láser de su esposo, la que esos bastardos no le habían permitido llegar a usar. Esta vez todo sería diferente. Acarició la pistola y comprobó la carga. Todo perfecto. Con el corazón palpitando a gran velocidad, pero muy segura de lo que hacía, Mónica salió de su casa y bajó a la calle en el ascensor. Por una vez, agradeció el terrorífico empujón que el ascensor hidráulico proporcionaba para dar más velocidad a la cabina. La velocidad era difícil de soportar para los ancianos, pero ningún anciano con dos dedos de frente saldría a la calle en esos tiempos. En apenas diez segundos ya estaba en el portal, y de ahí en la calle.
La lluvia la sorprendió. Caía con gran fuerza, tanta que hacía daño, aunque a Mónica casi no le importó. Sólo trató de proteger la pistola, que llevaba en la mano, y la puso bajo un pliegue de su vestido, que ya se había empapado en apenas unos segundos. Miró a su alrededor, en busca de los motoristas, pero en la calle no había nadie. Ni un alma.
Tampoco era de extrañar: con aquella lluvia, y siendo nochebuena. S¢lo algún que otro coche pasaba a gran velocidad, estrepitosamente, desplazando una gran masa de agua a su paso. El resto estaba todo vacío. Mónica dio unos pasos, frenéticamente, pensando con desesperación que la banda podría haberse marchado ya, que podía haber desperdiciado su oportunidad, que una vez más se iban a ir sin su justo castigo… todo eso era lo que la atormentaba.
Por fin, dio de nuevo con las risotadas. Parecían venir de detrás de una esquina, donde antiguamente había habido un jardín y hoy sólo se acumulaba la basura de los dos edificios más cercanos. Caminó con precaución, pues bien sabía que los mefíticos desperdicios eran la causa de espantosas enfermedades, cuya cura no había sido aún descubierta, pero sin temer que los motoristas pudieran verla. Seguro que estaban drogados una vez más, nadie en su sano juicio estaría allí, bajo aquella lluvia, soportando ese día infernal, sin el calor de su familia… no, nadie estaría, si no tuviera una muy buena razón, como ella.
Se acercó hasta el borde de la calle, y se acurrucó tras un contenedor, del que supuraba un líquido viscoso, mezcla de diversas clases de desperdicios orgánicos. Sintió una leve arcada, pero apretó con fuerza la pistola y pensó de nuevo en el rostro deformado de Luis, el hombre que había amado y que esos mismos sinvergüenzas habían reventado. Escuchó, por si acaso, las risas un poco, por si hubiera lugar a algún error. Pero no. Eran ellos. Los reconoció uno a uno, casi podría haberles dado nombres: podía incluso ver sus caras, sin afeitar, llenas de cicatrices, sucias y peludas, brutales y simiescas. Eran ellos: la risa más aguda era la del jefe, un sicópata de piel amarilla y cara de rata, las otras eran las de los sicarios, vestidos de negro, con tachuelas claveteadas en sus cazadoras de cuero. Todos atroces criminales, a los que ni siquiera la Policía se atrevía a hacer frente. Cerró los ojos y disfrutó con la escena: ella aparecería de golpe y los mataría uno a uno, desarmados, sufriendo. Primero les dispararía en las piernas, para causarles más dolor y sufrimiento, y el resto ya se le iría ocurriendo poco a poco, todo dependía de lo mucho que ellos suplicaran: cuantas más súplicas, más dolor. Mónica sonrió, al oír de nuevo una estrepitosa tanda de risotadas, y por fin dio la vuelta a la esquina. Estaba ante ellos.
O no. Allí s¢lo había dos personas, dos vagabundos, vestidos con sucios harapos, las caras llenas de costras leprosas y numerosos huecos oscuros donde deberían estar los dientes, ambos metidos en el interior de una gran caja de cartón. Uno era mayor que el otro. De hecho, el otro sólo parecía un niño. Era un niño.
Al ver la pistola, el mayor dio un salto hacia delante con un furioso
rugido, dejando a un lado el pequeño terminal de NeoRed en el que
estaban viendo el programa navideño, y trató de alcanzar a una
sorprendida Mónica. Sin embargo, tropezó con alguna lata de plástico en
el último momento, y cayó a pocos centímetros de ella. Mónica dio un
paso hacia atrás, y apuntó directamente a la cabeza de aquel excremento
humano, preparada para dispararle:
-¡¡No!! - un chillido casi antinatural surgió de la garganta del pequeño
-No lo haga, señora, por favor!! Es mi padre, no le haga daño, por
favor, por favor. - Dos gruesas lágrimas caían por las mejillas sucias
del niño, dejando sendos surcos a su paso.
Mónica quedó paralizada por un momento, viendo la cara del chaval. Dios, ¿qué estaba haciendo? ¿Se había vuelto loca? Iba a matar a aquel hombre, estaba a punto de… Santo Dios. Todo por una venganza. Una estúpida venganza, de todas formas. Esos motoristas nunca volverían, toda su vida había estado esperando por algo que no iba a suceder jamás, se había obsesionado y por culpa de eso iba a cometer ella misma un crimen y a causar un dolor injusto e innecesario a aquella criatura… el mismísimo día de navidad. El día de la Paz y el Amor.
Ese era el mensaje de la Estrella: el del Perdón.
Despacio, bajó el arma que apuntaba al vagabundo, hasta dejarla a un costado: “Lo siento” - balbuceó, timidamente. Se sentía de nuevo llena de felicidad y amor, por fin en paz con el mundo y consigo misma tras tantos años.
En ese momento, el hombre se lanzó de nuevo hacia ella, esta vez con una navaja en la mano, y sin darle tiempo a reaccionar, se la clavó profundamente en la garganta. La muerte fue casi instantánea, entre espasmos y borboteos sangrientos, pero no sin antes poder sentir cómo los dos desharrapados le robaban la ropa y la pistola, y huían calle abajo.
Arriba, en el cielo, brillaba con fuerza la Estrella de Navidad.